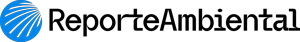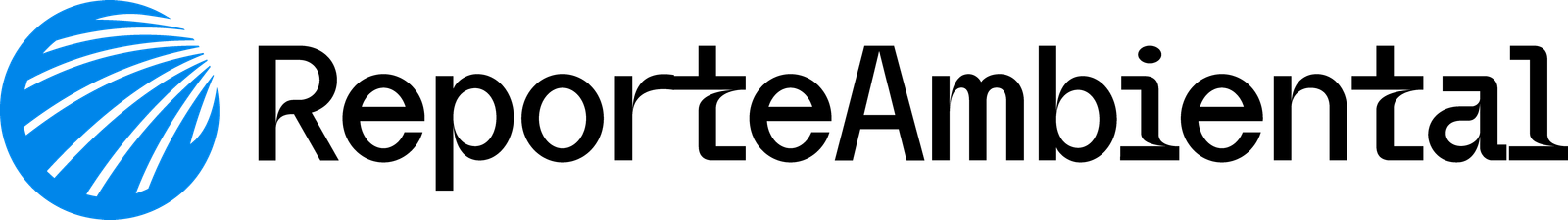Cada año, el mundo desecha más de mil millones de toneladas de alimentos. En Chile, la cifra alcanza los 5,2 millones de toneladas, según una investigación de la Universidad de las Américas. Lo paradójico es que mientras toneladas de frutas y verduras se pierden en el trayecto de la producción al consumo, una parte significativa de la población enfrenta inseguridad alimentaria. Detrás de este desequilibrio hay algo más que mala gestión: un modelo de consumo que convierte la abundancia en desperdicio y la escasez en norma.
La magnitud del desperdicio
El Food Waste Index 2024, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, muestra que durante 2022 se desperdiciaron en el planeta 1.050 millones de toneladas de alimentos, el equivalente a una quinta parte de lo disponible para los consumidores. A esto se suma otro 13 % que se pierde antes de llegar a los comercios, entre la cosecha y la distribución. En Chile, el diagnóstico no difiere: el 68 % de las frutas y verduras producidas nunca llega al plato.
Estas cifras reflejan un fenómeno global y local a la vez. En un extremo, los países industrializados generan excedentes que se desechan por criterios estéticos o de sobreoferta. En el otro, comunidades enteras carecen de acceso regular a la comida. El resultado es un sistema alimentario que, mientras produce más de lo que puede consumir, también produce desigualdad.

El impacto ambiental del despilfarro
El desperdicio de alimentos no es solo una injusticia social: es un problema ambiental de grandes proporciones. La agricultura, responsable de la mayor parte del uso de agua y de la pérdida de bosque nativo, se sostiene sobre recursos cada vez más limitados. Como advierte Roxana Núñez, abogada y especialista en incidencia ambiental en Greenpeace, cada alimento que termina en la basura implica un gasto de agua, energía y suelo que nunca se recupera. Además, entre el 8 y el 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen de este fenómeno, una huella cinco veces mayor que la generada por toda la aviación mundial.
La paradoja es clara: el sistema alimentario, pensado para alimentar, se ha convertido en un factor que acelera la crisis climática. En el caso chileno, organizaciones ambientales como Greenpeace Chile insisten en que la reducción del desperdicio debería ser parte central de las políticas públicas sobre mitigación de emisiones. El tema, hasta ahora relegado a la esfera doméstica o a la responsabilidad individual, se ha transformado en un asunto de política ambiental.
El costo social de la abundancia
Según el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025, un 8,2 % de la población global podría haber sufrido hambre durante el último año, y casi un tercio enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave. En Chile, las brechas también se amplían: mientras se botan alimentos en perfectas condiciones, miles de personas dependen de comedores comunitarios para alimentarse.
Constanza Astorga, líder de programas en la Fundación Gastronomía Social, resume esa contradicción con un ejemplo concreto: “Mientras toneladas de comida se descartan, muchas familias no tienen acceso físico ni económico a alimentos básicos”. Desde su organización, promueven iniciativas como Minga, un programa que rescata productos descartados en ferias libres y los convierte en conservas artesanales, generando empleo y autonomía para mujeres mayores. A la vez, con Comida para Todos articulan redes entre sectores públicos y privados para transformar los descartes en platos nutritivos destinados a comedores sociales.

Repensar la producción y el consumo
El consenso entre especialistas es que reducir el desperdicio requiere una estrategia integral. No basta con rescatar lo que sobra: es necesario revisar cuánto y cómo se produce. Núñez plantea que vivimos en una cultura que valora la apariencia por encima de la funcionalidad, lo que lleva a desechar alimentos por razones puramente estéticas. “Producimos con recursos escasos y luego los botamos porque no se ven bien. Es una contradicción ética y ecológica que no podemos seguir normalizando”, advierte.
También señala la urgencia de diseñar políticas públicas que impulsen la circularidad dentro de la industria alimentaria. Esto incluye incentivos para la reutilización de excedentes, el compostaje y el fortalecimiento de bancos de alimentos, además de normas que desalienten el desperdicio en la cadena comercial.
Cambio cultural para evitar el hambre y la contaminación
Más allá de la regulación, el desafío es cultural. Reducir el desperdicio implica modificar hábitos cotidianos: planificar las compras, consumir productos imperfectos, entender el valor real de lo que se produce. En esa dirección, organizaciones ambientales y sociales coinciden en que la educación y la sensibilización pueden ser tan poderosas como la tecnología o las leyes.
El desperdicio de alimentos no es un problema invisible. Está en los contenedores de los supermercados, en los campos que se vacían sin cosechar, en las cocinas domésticas y en las mesas donde sobra lo que otros necesitan. Es, en definitiva, el síntoma de una economía que confunde desarrollo con derroche. Y mientras el planeta se calienta y los recursos se agotan, esa abundancia mal administrada se convierte en una forma silenciosa de desigualdad.