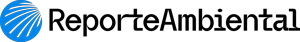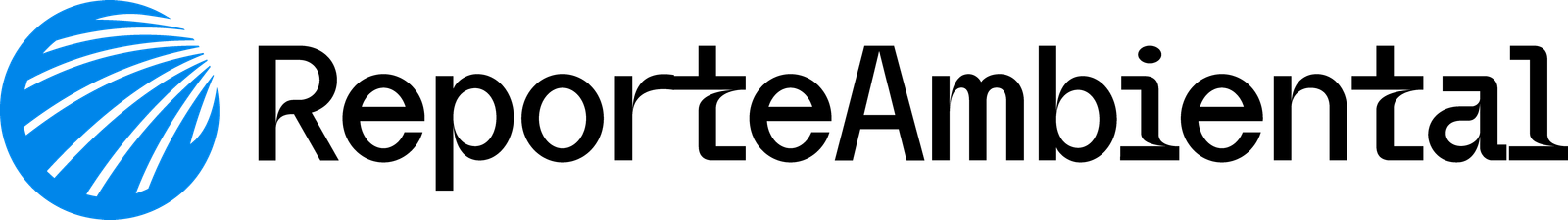La Patagonia se enfrenta a enemigos que podrían alterar para siempre su equilibrio ecológico: la desertificación y el cambio climático. Esta enorme región de más de 1 millón de kilómetros cuadrados (casi 4 veces el tamaño del Reino Unido) que se extienden entre los océanos Pacífico y Atlántico, en el sur de Chile y Argentina, es una de las áreas silvestres más importantes del planeta.
Con una riqueza natural que alberga desde bosques templados, turberas y pastizales, hasta glaciares y ríos, la Patagonia tiene un rol fundamental en la lucha contra el cambio climático. De hecho, está considerado el segundo sumidero de carbono más importante de América, solo superado por la selva amazónica.
Pero además de absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera, sus ecosistemas proporcionan recursos naturales esenciales como agua y alimentos a las comunidades locales y al mundo entero. Pero en las últimas décadas ha padecido un deterioro de sus suelos que está reduciendo su capacidad de regenerar la flora autóctona, en especial en las zonas áridas y semiáridas de la región.
¿Cuáles son las causas detrás de la desertificación en la Patagonia?
De acuerdo con los expertos, existen varios factores interconectados que contribuyen a la desertificación de la región patagónica a ambos lados de la Cordillera de los Andes. Por un lado, la degradación de los suelos generada por actividades humanas como métodos agrícolas y ganaderos insostenibles, sobrepastoreo, deforestación y el uso de fertilizantes y pesticidas que dañan la capacidad del suelo de retener agua.

Pero además de la desertificación, el aumento sostenido de las temperaturas provocado por la quema de combustibles fósiles en todo el mundo, ha generado una disminución notable en el régimen de precipitaciones en todo el sur de Argentina y Chile. Esto a su vez ha intensificado la repetición de eventos climáticos extremos como las sequías y las inundaciones que empeoran el deterioro de los suelos.
Otra causa detrás de la pérdida de biodiversidad en la Patagonia es el desarrollo industrial y urbano en zonas de turberas y pastizales, que aumenta el gasto de los recursos naturales como el agua o los suelos. A esto suma la introducción de especies invasoras, que según expertos de organizaciones ambientalistas como Greenpeace Argentina condiciona los ecosistemas naturales, desplazando a la flora y la fauna autóctonas.
Un sumidero de carbono a punto de colapsar
Los bosques, pastizales y humedales de la región patagónica absorben grandes cantidades de CO2 de la atmósfera, contribuyendo enormemente a mitigar el calentamiento global. Pero a medida que la desertificación y el cambio climático reducen la capacidad de la flora de regenerarse, su capacidad de capturar gases contaminantes puede verse comprometida.
El efecto inmediato sería devastador para todo el planeta: si la desertificación continúa avanzando, la Patagonia podría revertir su rol y convertirse en una fuente de emisiones de carbono, lo que agravaría aún más el problema del calentamiento global y sus impactos en regiones ya castigadas por eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones e incendios forestales.

La estrategia de las organizaciones ambientalistas para conservar la Patagonia
Desde hace varios años, diversas organizaciones ecologistas vienen trabajando en la región para proteger la Patagonia y restaurar sus ecosistemas. A través de estrategias de conservación basadas en la ciencia, de la mano de las propias comunidades que habitan en estos suelos, han desarrollado iniciativas para prevenir la contaminación y la sobreexplotación de ríos, lagos y humedales en la región.
Pero además, han instado a los productores y ganaderos patagónicos a implementar métodos de pastoreo y siembra más sostenibles. Por ejemplo, a través de técnicas como la rotación de pastizales y el control del número de animales por hectárea.
Finalmente, estas organizaciones han intentado reducir y prevenir los incendios de bosques y pastizales, que siguen siendo un verdadero problema en la Patagonia. Para ello trabajan educando a las poblaciones locales para que aprendan cómo utilizar el fuego de manera segura y contribuyendo a restaurar las áreas afectadas mediante la plantación de árboles nativos.