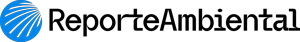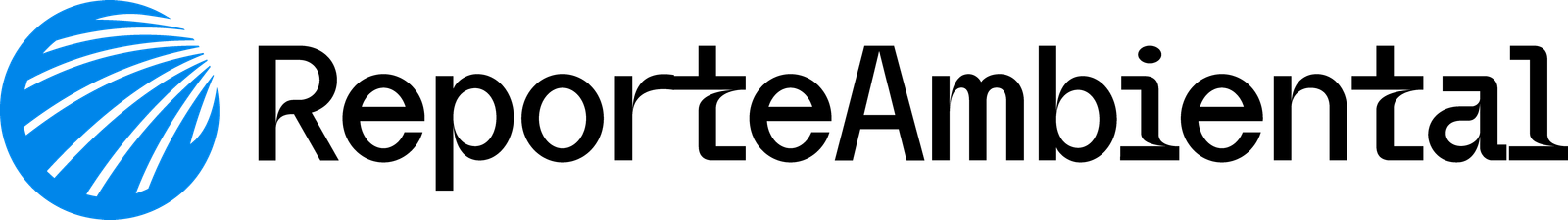Desde hace más de una década, el Parque Nacional Laguna Blanca en la provincia de Neuquén enfrenta una crisis hídrica silenciosa pero crítica: cinco de sus lagos han perdido más de la mitad de su superficie desde 2007. Aunque el fenómeno tiene múltiples causas, especialistas y organizaciones ambientalistas, como Greenpeace Argentina, coinciden en que la combinación de factores climáticos y antrópicos está acelerando un proceso con serias implicancias ecológicas, económicas y sociales. Un reciente estudio publicado en Science of the Total Environment profundiza en este fenómeno y advierte sobre los riesgos de continuar sin una política clara de conservación.
Un alarmante retroceso del agua que amenaza a todo el ecosistema
Desde 2007 hasta 2024, los cinco cuerpos de agua que conforman el corazón del Parque Nacional Laguna Blanca se han reducido entre un 20 y un 52 %, según una investigación reciente que encendió las alarmas en la comunidad científica. Esta zona, declarada de importancia internacional por su relevancia para la biodiversidad y el desarrollo sustentable, muestra signos evidentes de degradación.
La reducción de los lagos no solo compromete el equilibrio del ecosistema, sino que también afecta a numerosas especies que dependen del agua para sobrevivir. En esta área habitan al menos 125 especies de aves, 16 de mamíferos, 12 de reptiles y 3 de anfibios, varias de ellas endémicas y en peligro de extinción. Ejemplos emblemáticos incluyen al cisne de cuello negro y la rana patagónica, cuya conservación depende del mantenimiento del hábitat acuático.

Sequías prolongadas, menos humedad y mayor intervención humana
El equipo investigador combinó imágenes satelitales tomadas todos los meses de enero entre 1998 y 2024 con datos climáticos, y concluyó que el clima se ha vuelto progresivamente más seco desde 2007. Durante ese lapso, aumentaron los periodos de sequía y disminuyeron los episodios húmedos, lo que redujo significativamente el volumen de agua disponible en la cuenca.
Además del cambio climático, también se identificaron alteraciones directas en el paisaje. Desde 2020, se construyeron 53 canales de riego aguas arriba del parque, lo que altera el flujo natural del agua. Aunque no son el factor principal de la disminución hídrica, el investigador Facundo Scordo, del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente de la Universidad Nacional del Comahue, sostiene que estas obras han tenido efectos perjudiciales en años recientes, incluso cuando se registraron ligeras mejoras en la humedad.
Una falta de datos que compromete la toma de decisiones
Pese a la precisión del modelo utilizado en el estudio, sus autores insisten en que hace falta más información local para afinar los análisis. Scordo apunta que los datos del Servicio Meteorológico Nacional para la región son escasos y no han sido actualizados desde 2015, lo cual limita el monitoreo efectivo de la evolución del problema.
La escasez de estaciones meteorológicas y la carencia de una gestión integral de las cuencas están provocando que cuerpos de agua desaparezcan sin posibilidad de recuperación. El caso del lago Colhué Huapí, también en la Patagonia, ilustra este tipo de procesos: hace una década se secó por completo tras haber alcanzado los 800 km² de superficie.
Para Ana Liberoff, investigadora del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales en Chubut, que no participó del estudio, esta investigación demuestra que, aun en contextos con escasez de datos, es posible lograr resultados de calidad mediante el uso de imágenes satelitales y trabajo de campo.

Impactos sociales, sanitarios y la necesidad de políticas públicas
Los efectos de la desaparición de los lagos no se limitan al ecosistema. Scordo advierte que, en caso de que los sedimentos del fondo de los lagos se vuelvan volátiles por acción del viento, estos podrían llegar hasta la ciudad de Zapala, situada a unos 40 km del parque. Ya existe un antecedente en Comodoro Rivadavia, donde la sequía del Colhué Huapí provocó problemas respiratorios en la población local.
Zapala, con cerca de 34 mil habitantes, podría verse afectada si no se toman medidas preventivas. Según Liberoff, comprender cuáles son las causas detrás de la sequía, así como el peso de cada una de ellas, es esencial para determinar estrategias efectivas de mitigación. Además, subraya que la sociedad debe tener acceso a esa información, la cual también debe servir de base para el diseño de políticas públicas.
Carina Seitz, geóloga de la Universidad Nacional del Comahue y coautora del estudio, agrega que el contexto actual es desfavorable para la investigación científica. En su opinión, la falta de financiamiento y el desmantelamiento de instituciones técnico-científicas, sumados a la desinformación sobre el cambio climático, comprometen tanto la conservación de los parques nacionales como la biodiversidad que resguardan.
El deterioro ambiental se agrava por decisiones económicas
Desde otra perspectiva, Carlos Harguinteguy, del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal de la Universidad Nacional de Córdoba, destaca que frenar la desaparición de estos ecosistemas requiere implementar estrategias de conservación no solo a nivel local, sino también internacional. La experiencia de otros países que enfrentaron situaciones similares debería servir como advertencia.
Guillermo Folguera, investigador del Instituto de Ecología, Genética y Evolución de la Universidad de Buenos Aires, aporta una visión crítica sobre el vínculo entre el deterioro ambiental y las decisiones económicas. Según explica, actividades como el fracking, la megaminería, los agronegocios y las plantaciones forestales se apropian de los recursos hídricos con fines comerciales y no para satisfacer las necesidades de la comunidad.
Folguera también menciona que en el plano regional, prácticas como la deforestación y el desmonte han reducido gravemente la capacidad de los ecosistemas para retener agua. Frente a este escenario, insiste en que solo una respuesta coordinada a nivel global permitirá enfrentar la crisis climática. A su entender, ningún país podrá superar esta problemática de manera aislada.